I
Dicen que mi bisabuelo llegó con Pancho Villa cuando la Revolución y que aparece con la cabeza vendada en la famosa fotografía de la silla presidencial junto con el Caudillo del Sur, Emiliano Zapata, y el mismísimo Centauro del Norte. Sin embargo, no hay certeza de ese hecho y mis indagaciones bibliográficas no dan cuenta de ello.
Es una idea que me altera los sentidos, aunque no sea cierta y me haga circular la sangre hacia el lado contrario. Por eso crecí con la idea de haber nacido con los genes insurrectos que me llevan a desear un mundo más habitable y a denunciar siempre la indignación cuando siento la injusticia a flor de piel.
Esas son las respuestas de porqué habito en un cerro desdeñado por la historia, y por qué mi abuelo era ejidatario. Podría ser cualquier cerro de la Ciudad de México, pero éste es el Cerro del Judío o del Mazatepetl y no otro. Cuando se ganó la Revolución hubo reparto de tierras y a mi bisabuelo le tocaron algunas por haber cabalgado junto a Doroteo Arango, por haber tomado el fusil y haber matado en nombre de una “causa justa”, si es que ese argumento es válido.
Esa es la razón del porqué nací en lo que ahora se conoce como La Magdalena Contreras y por la que tengo tanto amor a este territorio: aquí está mi sangre junto a la infinidad de gente que ha forjado su historia, mucho tiempo antes incluso de que estallara la Revolución.

Permanecí en la ignorancia por años, sin saber que había una pirámide prehispánica en la cima del cerro, misma que le da el nombre del Cerro del Mazatepetl, porque en náhuatl significa Cerro del Venado.
En esta cima habitó otra cultura, que desde una cosmovisión tenía un lenguaje lleno de sabiduría. Se extinguió versus la extinguieron. Al indagar un poco en los libros y por los recorridos con el arqueólogo Francisco Rivas Castro —quien dirigió los proyectos arqueológicos del cerro— encontré: “que si los Tepanecas”, “que si el señor de Coyohuacan”, “que si Tenochtitlán”, “que si fue un monte elegido estratégicamente por su altura como medio de control militar” o “que si fue un centro ceremonial”.
Lo cierto es que es una comisura que no pasó de largo en la historia antigua y que ahora es un territorio relegado de una gran metrópoli de asfalto, de una ciudad llena de falsos palacios.
Cuando era niño no había autos en el cerro, estuve en contacto con la tierra porque, para mi mala fortuna, la pavimentación llegó después. Y dicen que había burros y caballos, yuntas, algunos magueyes, vegetación, olor a verde. Dicen que mi padre fue el primero que tuvo automóvil. No tengo la certeza de que haya sido el primero, pero sí de que fue un Chrysler Valiant rojo. Lo sé porque aún sobrevive la foto de tal auto con mi papá recargado en él sosteniendo a mi hermano y a mí que estábamos sentados en el toldo.
De mi bisabuelo Fidencio ya no se sabe más y de mi bisabuela ni su nombre figura en la familia.
Me gustaba tener la tierra entre mis manos, correrla y levantar polvo. Añoro esa tierra y su olor bajo la lluvia.
Mi abuelo materno, Alfonso Rodríguez, heredó las tierras, ya que había sido terrateniente o ejidatario de una parte de aquella colina. Después comenzó a llegar gente de provincia que con gran esfuerzo fue comprándole terrenos: obreros de las fábricas de Loreto y Peña Pobre, de la Hormiga en San Ángel y, posteriormente, los obreros de las mismas fábricas del hacendado señor Contreras, ubicadas en lo que ahora es el Foro Cultural.
Mi abuelo no sabía leer y como pudo aprendió a sumar, fue hijo de la crisis que inevitablemente trae una revolución. Los terrenos a veces los daba a cambio de animales o camiones de carga inservibles, a veces por algunos pesos o por pulque. Jamás tuvo conciencia de la fortuna que tenía con todo ese pedazo de universo, no supo cuánto costaba su patrimonio y casi lo regaló.
El cerrito se poblaba con calma, pero de manera incesante.
Mi padre fue uno de esos migrantes. Sin embargo, para cuando compró el terreno donde luego poco a poco construiría, con mi madre, la casa que ahora habitamos. Pasaron algunos años. Los necesarios para que mis abuelos paternos llegaran de un rancho seco, de una vereda en Cerro Prieto ubicada cerca de Toliman, Querétaro. Un sitio que a la vuelta de muchos años sigue olvidado, en donde también hubo otra cultura, otra cosmovisión, otro lenguaje.
Construyo mi identidad y pienso en la idea romántica de que mi sangre es Tepaneca y Otomí.
Juanito, como le decían a mi abuelo paterno, se ganó la vida como gelatinero y albañil, de esos que construyeron la gloriosa Universidad Nacional Autónoma de México. Dicen que Juanito se robó a mi abuela Leocadia y se la trajo a la ciudad argumentando que en el pueblo, seco y rancio, no había futuro. No querían morir de hambre. Así estuvieron algunos años creciendo a la familia y pagando renta, hacinados en cuartos cerca de las fábricas en Tizapán, San Ángel.
Dicen que deambularon por varias colonias del sur de la ciudad, de un lado para otro, mis abuelos; mis tíos, mis tías y mi padre, todos aún con la niñez en el sexo.
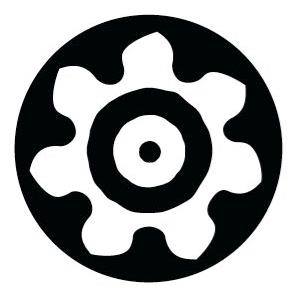






Déjanos un comentario