De la ficción, el hacer-creer emocional
Una de las recomendaciones más socorridas durante este inesperadamente largo confinamiento pandémico ha sido ponernos en contacto con nuestra sensibilidad y nuestras emociones. Para ello, la experiencia estética se ha prescrito como el remedio ante el encierro.
Ver las grandes obras de arte, entrar a los recorridos virtuales de museos de todo el mundo; sacar toda esa literatura, novelas que siempre quisimos leer y que quedaron arrumbadas en un librero; escuchar música “clásica” para concentrarnos, para nutrir la introspección, para recuperar la belleza dentro de todo este caos.
Todo esto sumado a la desbordada oferta cultural que apareció en el mundo virtual de un momento a otro. Se ofrecen obras de teatro, plataformas de cine con libre acceso, festivales, charlas de expertos, cursos y un enorme desplegado de recursos digitales. Tal posibilidad de acceder a lo que nunca imaginamos ha contribuido, paradójicamente, a una angustia generalizada por consumirlo todo. La cuarentena tendrá un fin que alimenta la premura de vivir cada experiencia estética. Pareciera que vivirlas nos aleja de la idea de que volveremos a las restricciones habituales y a las jornadas laborales extenuantes.
Pero, más allá de una receta que nos ayudara a sobrellevar el tiempo encerrados ¿qué se esperaba que sintiéramos ante las obras de arte? ¿En qué nos ayudaría visitar la sala virtual de un museo en Europa? ¿Con qué fin perseguir la emoción estética si estamos llenos de momentos de ansiedad y miedo provocados por leer las noticias de la pandemia?
La paradoja de ficción
Y es que efectivamente, la apreciación artística nos ha permitido entrar en un espacio para experimentar, desde nuestros hogares, la posibilidad de vivir otras emociones, más allá de la angustia y la incertidumbre que nos embarga.
Numerosas investigaciones desde la filosofía experimental o la psicología del arte buscan indagar sobre lo que ocurre en esta apreciación. Los intereses van desde qué es lo que percibimos en el arte, nuestra respuesta emocional y los aspectos contextuales que implican la interpretación y vivencia. Sin embargo, hay particularmente una cualidad dentro de todas estas indagaciones que me gustaría resaltar: la experiencia imaginativa, la posibilidad de entrar en la ficción.
El filósofo del arte, Dennis Dutton, nos dice que los seres humanos respondemos ante la obra de arte porque ésta nos permite, tanto al creador como al espectador, vivir y crear un mundo imaginario. Tanto en una novela como en una pintura, sabemos que ese mundo no es real. Sin embargo, somos capaces de sentir lo que sucede, de experimentar miedo, tristeza o alegría. A este fenómeno se le conoce como la paradoja de ficción.
Por su parte, Jerrold Levinson, también filósofo del arte, analiza esta paradoja a partir de tres proposiciones incompatibles entre sí. La primera es que sentimos emociones por los personajes que aparecen en un relato aunque sepamos que las situaciones no son reales; la segunda es que, al experimentar emociones por algo o alguien, presuponemos la existencia de ello; y la tercera, que no podemos concebir la existencia de objetos o situaciones que sabemos son ficticios.
Levinson propone varias soluciones, una de ellas, la que aquí nos interesa es la imaginaria. En ella las emociones que nos evoca la experiencia estética ante la obra de arte no son las mismas que sentimos en las situaciones cotidianas. Esto por dos razones, la primera es que las emociones comúnmente estandarizadas implican creer en la existencia de las cosas que vemos o experimentamos. La segunda es que las emociones requieren consecuencias motivacionales y de comportamiento, lo cual no sucede en la ficción: a través del arte sucede un hacer-creer emocional.
Lucrecia y Judith
Al ver la obra de Artemisia Gentileschi, pintora del barroco italiano, podemos acercarnos a lo que Levinson expone. En la primera imagen vemos a Lucrecia, hija de Espurio Lucrecio Tricipitino y esposa de Colatino. Descrita por Tito Livio como una mujer hermosa y virtuosa, es violada por Sexto Tarquino, hijo de Lucio Tarquino el Soberbio en la Antigua Roma. La representación la muestra en el momento en el que decide quitarse la vida tras haber sido deshonrada. Definitivamente no podemos alejarnos de la tensión en sus manos: la fuerza con la que aprieta violentamente su pecho y empuña el arma nos habla de la impotencia y rabia que la impulsan al suicidio.

Artemisia Gentileschi
1620-1621
Imagen tomada de: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/83/Lucretia_by_Artemisia_Gentileschi.jpg

Artemisia Gentileschi
1614-1620
Imagen tomada de: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b7/Judit_decapitando_a_Holofernes%2C_por_Artemisia_Gentileschi.jpg
En Judith decapitando a Holofernes Gentileschi representa la historia del Libro de Judith, mujer hebrea y valiente que al ver asediado su pueblo por el ejercito asirio del general Holofernes decide engañarlo y decapitarlo mientras dormía. La artista nos muestra el rostro de Holofernes en el momento justo en el que el terror y la desesperación dilatan sus ojos; es un ser aún con vida que se resiste. Ella, al igual que Lucrecia, sostienen con fuerza la voluntad de acabar con la vida.
¿Una simulación?
La emoción de la ira, nos dice Levinson, experimentada de modo imaginario, es sumamente parecida a la experiencia real de sentirla, y al hacerlo en nuestro interior, la emoción causada por la ficción es fácilmente confundida con la que acontece de modo real. Sin embargo, la emoción imaginaria puede ser conciliada o superada, mientras que la experiencia real de ira o rabia no. Dicha superación es posible gracias a la ausencia de un soporte existencial. Es decir, es necesario que exista una situación real y un resultado motivacional frente a las ficciones que se temen. Para el filósofo la ficción no es una respuesta emocional en un sentido amplio, es sólo una simulación de la emoción real.
¿Es que nunca nos hemos desbordado de emociones al ver una obra de arte? ¿No hemos sentido los mismos deseos y pasiones que el personaje de una historia? ¿Jamás hemos experimentado el impulso del llanto o la profunda tristeza que nos lleva a cerrar por un momento las páginas de un libro y luego volverlas a abrir, esperando consuelo en ellas?
Podríamos poner en duda la tesis de Levinson. Podemos decir que lo que experimentamos al ver las obras de Gentileschi es real y no una simulación. Imaginar la situación nos lleva a pensar las ideas que pasan por la cabeza de una mujer violada o por la de una mujer que se siente responsable de defender a su pueblo. Bastaría cerrar los ojos y sentir el calor en las manos, la misma tensión que Lucrecia y Judith sintieron al empuñar el cuchillo.
Esta reflexión también nos lleva a recordar que Artemisia Gentileschi fue una mujer del siglo XVII, pintora e hija de Orazio Gentileschi. Aprendió la técnica de su padre uno de los mejores exponentes del caravaggismo. Artemisia fue violada muy jóven por su maestro, el pintor Agostino Tassi, y se piensa que esto determinó su forma de pintar. Destaca por su fuerza pictórica no sólo en la acentuación del caravaggismo y sus claroscuros, así como también por su dramatismo y su enorme habilidad por encarnar las emociones de sus personajes femeninos.
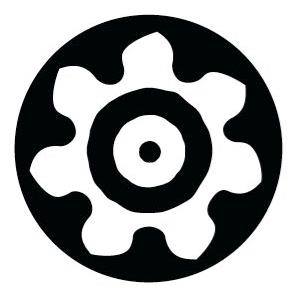






Déjanos un comentario