Siempre me ha parecido hermoso cómo, en México, la muerte se mira de frente. No se le teme del todo, ni se le niega: se le pone mantel, flores, comida, velas y pan. Se le canta, se le bromea y, por unas horas, se le invita a casa.
Crecí viendo a mi familia preparar el altar con mucho respeto y cuidado, colocando cada foto de nuestros seres queridos como si fuera una cita, una conversación pendiente. Y entendí, desde entonces, que el Día de Muertos no es solo una tradición, sino una forma de mirar la vida.
Mientras en muchos lugares del mundo la muerte se esconde entre hospitales, silencios y palabras suaves, aquí la transformamos en celebración. Octavio Paz (1950) decía que el mexicano “la frecuenta, la burla, la acaricia”. Es cierto: jugamos con ella para poder soportarla. Nuestra manera de reírnos de la muerte no es frivolidad, sino un gesto de ternura hacia lo inevitable.
Claudio Lomnitz (2005) explica que la muerte en México es una práctica social, un espacio donde lo individual se convierte en colectivo. Cuando alguien muere, la comunidad entera lo acompaña. El duelo no se vive en soledad, sino en compañía de los vivos y los muertos. Es un acto profundamente humano que resiste al olvido.
En cambio, la visión occidental tiende a privatizar la muerte: cada quien enfrenta su pérdida en silencio, como si doler fuera una falta de control.

Me conmueve pensar que, en nuestra cultura, los muertos no desaparecen; simplemente cambian de casa. El altar es su dirección provisional, y nosotros, los vivos, somos su puente. Eduardo Galeano (1998) decía que recordar es “volver a pasar por el corazón”. Cada flor, cada vela, cada fotografía es eso: un latido compartido entre estos dos mundos.
Sin embargo, también veo con cierta nostalgia cómo las nuevas generaciones, atrapadas en la inmediatez digital, a veces olvidan el sentido profundo de la celebración. Subimos fotos del altar a redes sociales, pero olvidamos detenernos frente a él. Como señala Néstor García Canclini (1995), la globalización tiende a convertir lo ritual en consumo. Tal vez por eso sea importante insistir en el significado: recordar no es exhibir, sino sentir.
Creo que el Día de Muertos es una de las pocas tradiciones que todavía nos permite reconciliarnos con el tiempo. Nos enseña que morir no es desaparecer, sino transformarse; que la memoria no pesa, sino ilumina. Frente a una visión occidental que teme el final, la cultura mexicana elige abrazarlo. Y quizá ahí radica nuestra mayor sabiduría: entender que vivir de verdad también implica aprender a despedirse.
El Día de Muertos, entonces, no es solo un festejo: es una filosofía encarnada. Nos enseña que la muerte no es lo opuesto a la vida, sino su reflejo. Celebrarla es afirmar que seguimos vivos, que la memoria tiene cuerpo y que el amor no se disuelve con la tierra. En el altar arde una certeza silenciosa: recordar es una forma de resucitar.
Referencias
Galeano, E. (1998). El libro de los abrazos. Siglo XXI Editores.
García Canclini, N. (1995). Consumidores y ciudadanos: Conflictos multiculturales de la globalización.
Grijalbo.Lomnitz, C. (2005). Ideas de la muerte en México. Fondo de Cultura Económica.
Paz, O. (1950). El laberinto de la soledad. Fondo de Cultura Económica.
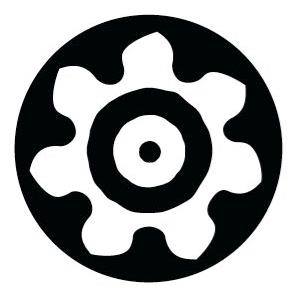





Déjanos un comentario