Al mexicano no le asusta la propia muerte ni le altera la de los demás
Jorge Carrión
Reflexionar respecto al tema de la vida y la muerte ha quitado el sueño a diferentes generaciones de pensadores. Como resultado de ello se puede vislumbrar un amplio cúmulo de ideas referentes a esta temática. Es menester preguntarse: ¿cómo es que se abordan estos temas dentro de la cultura mexicana? Para responder esta interrogante, se recurrirá uso al pensamiento del filósofo Jorge Carrión con el fin de desarrollar una respuesta en torno a los tópicos anteriormente mencionados; pero bajo la pauta que otorga la filosofía de lo mexicano.
¿Quién fue Jorge Carrión?
Jorge Carrión nació en la Ciudad de México el 21 de abril de 1913. Estudió Medicina en la Universidad Nacional Autónoma de México y se especializó en la rama de la psiquiatría. Carrión fue un intelectual con un tajante perfil político en torno a las luchas populares nacionales y su batalla en contra del capitalismo. El autor era reconocido por cuestionar el papel del régimen gubernamental, cultural e ideológico en la lucha política y la forma en cómo se ejecutaba el poder en tierras nacionales. A la par realizaba un énfasis en torno a las raíces históricas y vitales de la insurgencia popular mexicana.[1]
A lo largo de su vida, Jorge Carrión practicó un compromiso con la militancia política, acto que le crearía el estigma de ser “comunista”. Para la Dirección Federal de Seguridad, agencia de inteligencia del gobierno mexicano dependiente de la Secretaria de Gobernación, Carrión era un “incitador al desorden, antigobiernista, seguidor de la revolución cubana, solidario con las luchas revolucionarias de China, Vietnam, Chile, El Salvador, Guatemala, Palestina, y por encima de todo ello, un agresor del gobierno de los Estados Unidos de América, es decir un personaje peligroso”.[2]
El filósofo fue militante como miembro fundador del Partido Popular y, junto a Lázaro Cárdenas, participó en la fundación del Movimiento de Liberación Nacional; además de ser cofundador del grupo político “Estrategia”. De igual manera colaboró en revistas como Política y fue articulista en las páginas del periódico Excélsior, donde seguía a pulso la situación política nacional con el fin de denunciar la represión contra los movimientos sociales y apreciar los avances y las contradicciones de las resistencias populares dentro de nuestro país.[3]
No se puede pasar por alto que el pensamiento del autor también abarcó temáticas vinculadas a la cultura nacional. “Perteneció al grupo de intelectuales que, preocupados por la especificidad del mexicano y su cultura, publican, a partir de 1950, la serie de libros “México y lo mexicano” que edita Porrúa; el tercer volumen de esa colección es Mito y magia del mexicano que se compone de ensayos sobre el tema que previamente habían aparecido en Cuadernos Americanos y en la revista Bellas Artes, entre 1947 y 1949”.[4] Esta obra encausaría una ruta psicoanalítica para la comprensión de la identidad nacional a mediados del siglo XX.
El ocaso de la carrera de este filósofo se vio inmiscuida en las aulas donde impartió catedra en instituciones como el IPN, la UAM y en la UNAM. A la par de ser investigador en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM hasta su fallecimiento el 7 de octubre del año 2005.

Autorretrato de Jorge Carrión. Fuente: https://www.jornada.com.mx/2013/11/10/sem-marta.html
La vida y la muerte para los mexicanos
La década de 1950 disfrutó de un esplendor respecto a la reflexión por la filosofía del mexicano. Diferentes pensadores volcaron sus trabajos en la búsqueda de lo propio de la cultura nacional con el fin de definir algo tan complejo como lo es la categoría de lo “mexicano”. Distintos tópicos fueron analizados desde perspectivas completamente nacionales y en los años de 1951 y 1954 Jorge Carrión se une a la fiebre del momento ahondando con el problema de la vida y la muerte. Tanto en su libro Mito y magia del mexicano y un ensayo de autocrítica, como en su texto La vida y la muerte en los mexicanos, el escritor profundiza en la dualidad antes mencionada, pero bajo las circunstancias que subscriben a la entidad mexicana.
¿Existe algún carácter distintivito en los mexicanos respecto a la forma de confrontar la muerte y la vida? Jorge Carrión dice que sí. Para el filósofo esta dualidad escapa a las condiciones de una rigurosidad lógica. La usanza del mexicano frente a dicha duplicidad se verá enmarcada a través del concepto de la morirencia. Este término es entendido para nuestro autor como una “constancia aclaradora que pone en relieve la juntura firme de vida y muerte y que, sobre todo, hace énfasis en el valor vital de ésta”.[5] Las vivencias que el mexicano experimenta logra conformar una compleja síntesis para la experiencia dual que arropa a la morirencia.
El ahondar respecto a la muerte es en realidad una reflexión sobre la vida misma para el mexicano. Es ahí donde “la muerte adquiere así en su relación con la vida un doble juego: por un lado, la desvitaliza, y por el otro, la vivifica, según que intervenga atando al individuo al pasado o impulsándolo al porvenir”.[6] Carrión observa que esta icónica relación con la muerte va tomando rostro a través del mestizaje originado por los indígenas y españoles. “El mexicano ve y considera la muerte como algo vivo, y en esto delata un residuo animista claramente indígena; pero como también hereda del español el sentido prospectivo, siente la muerte como una necesaria consagración de la vida”.[7] De modo que para el mexicano la muerte alude una de las actitudes más auténticas: la risa. Se puede observar a los connacionales riendo, gritando y celebrando eufóricos la llegada de la parca; sin embargo, ¿por qué se da con tanta naturalidad este hecho?
El filósofo anuncia que esto pasa porque los mexicanos juegan con la muerte prácticamente desde el vientre materno. Para muestra de ello, es menester observar lo que acontece en cada celebración del Día de los Muertos. Diferentes simbolismos dan pie a la instauración de una festividad que logra sintetizar la magia del mexicano. “Esqueletos de alambre y barro guardan un grotesco equilibrio al girar, en el vértice de un cono, sostenidos por el balanceo de simétricas esferas; ataúdes morados con cruces de brillantina; calaveras de azúcar; pan, llamado de muerto, toda una simbología clara y graciosamente presentada es puesta en la imaginación de los niños antes que la muerte real pueble su ámbito”. [8] Si bien, la infancia mexicana convive con las defunciones a través de un proceso didáctico, el entre ojo de los mayores también se ve permeado por esta situación. Cuando el infante debe de enfrentarse por vez primera al fallecimiento de un ser querido muestra como acto de protección una ligera sonrisa ante las condolencias y consejos de sus mayores para su persona. Así el mexicano va sembrando un llanto agridulce ante el dolor de la partida, por un lado, se suscita el sufrimiento de una despedida, pero también se recrea un gozo al saber que se continua con vida.
Para los connacionales la actitud ante la muerte “no es el resultado de su vivencia, de la familiaridad que adquiere con ella, es también el desemboque lógico de una vida en trance siempre renovado de mudanza, provisionalidad y lenta inmersión en la nada del hombre”.[9] El coexistir del sujeto es en realidad una experiencia con la muerte. El hombre solamente puede vivir a partir de que deja de ser y cae rendido ante la lenta seducción de la parca. “Esta experiencia íntima es inefable, intransferible en cuanto pertenece al sentirse vivir en un espacio limitado por el tiempo y el individuo”.[10] El sentimiento que brota de esta situación crea en el mexicano un contraste vivencial que agudiza una relación con la muerte a partir de diferentes valores como lo son el instinto alimenticio, la voluntad de poderío, la conjugación armónica del erotismo y sexualidad, la enfermedad y el sueño, la embriaguez, etc.[11] Lo afín a todas estas terminologías reside en que su proyección se convierte en una neutra excitación cenestésica con la muerte. “Es decir la neutra sensación complaciente, apenas lúcida, informada en los datos y estímulos que la muerte acarrea, pero en equilibrio con los de la vida a los que precisamente se aplica la palabra cenestesia”.[12] Es por esta esta situación que el mexicano opta por seguir el camino estable y seguro que es la muerte. Ante las pequeñas rupturas vivenciales los nacionales encuentran una cadena de eslabones que funciona para conseguir el ánimo de vivir a partir de una guía equilibrada que da el camino de la muerte.
Carrión presta atención a que son pocos los pueblos que logran conducir una forma vivencial reuniendo los lados antagónicos que son la vida y la muerte, México es uno de ellos. Una de las tantas expresiones donde los habitantes logran ejemplificar este escenario es a partir del juego de azar. Es en el accionar del volado que los connacionales ilustran la interpretación mexicana de la dualidad vida/muerte. Los sujetos dejan a la suerte diferentes asuntos de su andar diario y la despreocupación queda grabada en el accionar nacional. El volado desarrolla la voz mexicana y su nulo temor a las implicaciones que la muerte trae consigo. Y, es ante estos accionares populares rodeados de color, donde la muerte atisba la actitud del mexicano frente a ésta.
De igual manera, Carrión percibe en el mito una síntesis popular respecto a la vida y la muerte. “En el mito trascienden los sentimientos del pueblo. En la identificación que de los pobladores del espacio mítico, con los anhelos, deseos y proyecciones propias, realiza el hombre la síntesis cabal de vida y muerte. El mito es la fascinación colectiva que la muerte ejerce sobre la vida”.[13] El mexicano obtiene del mito un anclaje que posibilita el retorno de la soledad absoluta que otorga el abrazo de la muerte y que, de igual manera, deja entreabierta una puerta para lo que depara la vida. En México la conciencia histórica se convierte en un mero sentimiento mítico. Como lo expone nuestro autor: es “cristalización del acaecer, datado y circunstancial, en la conciencia colectiva y ulterior elaboración de la fecha y el incidente humano exactos en el bloque perceptivo de la leyenda primero y el mito, al fin, y sus esencias de muerte y vida concertadas en unidad y armonía en la mente colectiva”.[14] De modo que el mito rompe con la idea de la muerte en una concepción individual y logra cimentar formas de vida por medio de las aspiraciones grupales de una colectividad. Es menester observar en la historia nacional como esto se lleva a cabo. Del entramado muerte y vida es como el mito forja la idea del héroe. La devoción hacia los mártires patrios surge por esta razón, en las figuras de Cuauhtémoc, Hidalgo, Morelos, Villa o Zapata se crearon diferentes mitos que han podido traspasar el tiempo y que se convierten en parte del accionar dentro de los imaginarios colectivos contemporáneos.

Cementerio lleno de flores de cempasúchil en el Dia de Muertos. Fotografía por: Miguel Tovar
La muerte no se nutre de carne sino de dinero
Para Jorge Carrión la duplicidad de vida y muerte no puede circunscribirse meramente a una cuestión cultural o folclórica. El entramado social que representa dicha dicotomía contiene una importante valía económica. Sólo prestando atención a las relaciones mercantiles de nuestra sociedad es como se va a encontrar el porqué de la fascinación por la figura de la muerte.
Carrión atisba que en México existe una conducta ante la expiración muy específica. “En la estructura llamada el mexicano ese comunicado habrá de expresarse con caracteres especiales sólo en la medida que tal estructura tiene trama, telar y tiempo definidos y diferentes a los de otras colectividades”.[15] Nuestro autor muestra que existen tres elementos que dan cuerpo a dicho artificio: primero son el pasmo y el dolor que se dan durante el parto, pues se vuelven una reminiscencia a la muerte uterina; segundo, las experiencias cotidianas en torno a la enfermedad y sus ritmos discontinuos respecto a los estados de conciencia; tercero, y último, el anticipo periódico de la muerte a nuestro alrededor. Todas estas piezas se convierten en consonancias diametrales respecto al desarrollo de la muerte en todo el globo. Entonces, ¿qué es lo que en realidad puede dar rostro a la muerte mexicana?
El filósofo plantea que la diferencia respecto a la correspondencia de la vida y la muerte en los connacionales es esencialmente el cómo se viven las relaciones con la propiedad, el trabajo y la explotación. Es a partir de estas correlaciones que se cimenta una circunstancia histórica determinada que remarca la relación del fallecimiento en México. Esto quiere decir que el análisis por la parca dentro de nuestro territorio no debe de enmarcarse solamente en una caracterización histórica, pues los resultados se verán limitados a meros aspectos psicológicos comunes a cualquier sujeto mundial. La verdadera clave para desarrollar la dualidad vida/muerte en México, debe ser perfeccionada prestando atención a las funciones económicas que circunscriben a la gente.
“El comunicado más alto que los mexicanos reciben de la vida es el de la pobreza”.[16] Esta carencia es lo que une a las familias bajo una estructura desigual que vuelve indisolubles los lazos económicos sociales. En nuestro país la pobreza no obtiene un carácter debido a las rudimentarias relaciones entre los sujetos que poseen los instrumentos necesarios para el funcionar de un trabajo con relación a los individuos que van a realizar la mano de obra para desarrollar dicha tarea. “Los mexicanos son pobres y además no tienen en qué trabajar. Son fundamentalmente subocupados y en el centro familiar -no importa el grado de parentesco con el jefe de familia- son marginales”.[17] Esto da como consecuencia una repercusión a la hora del entramado referente a la vida y la muerte. La estructura social nacional dota a la pobreza de una vida entendida como una muerte inevitable. “Los valores más altos de la vida en el mexicano son siempre los inmediatos, los relacionados con la conservación a todo trance de la precaria vida”.[18] La muerte se convierte en la espera de algo que no va a acontecer con urgencia y eso es la vida para el mexicano, un esperar a lo que no es aún. No hay un futuro o un pasado, solo existe el momento del ahora que busca salir adelante. De ahí que al mexicano no le asuste las implicaciones de la muerte, pues la pobreza ya nos mantiene en un estado mortal.
“La familia proletaria mexicana por su etapa peculiar de economía tan débil, aun no necesita ser todo lo proletaria que en otros países donde serlo es la única arma contra la presión de quienes poseen los bienes e instrumentos de trabajo”.[19] De esta relación colectiva surge en el mexicano una familiaridad con la muerte bajo una connotación agradable. Ven en la parca una válvula de escape para sus limitantes económicas. Alrededor de su figura, los connacionales revisten a la muerte como en realidad ellos quisieran ser tratados, sólo es cuestión de observar un altar en el Día de los Muertos para ejemplificar esta situación. “La fascinación de la muerte adquiere en el mexicano un agudo significado: en ella es donde mejor expresan sus impulsos vitales, porque sólo en ella reconocen el poder suficiente para destruir los angustiantes sentimientos de inminencia y marginalismo que la pobreza suscita”.[20] La muerte adquiere en la cultura nacional un aspecto de añoranza y es por eso la fuerte atracción que emana. Todos los mexicanos se ven ya inmersos en sus blancos huesos y buscan convertirse en lo que sus sueños anhelaban.

Representación del catrín en el desfile capitalino del Dia de Muertos. Fotografía por: Cuartoscuro
Para entender la muerte se debe vivirla
Si bien, el pensamiento de Jorge Carrión hace un esfuerzo para comprender el carácter del mexicano, este no envejeció de la misma manera que las reflexiones de sus contemporáneos. Su obra fue perdiendo importancia en los anales de la filosofía mexicana. Sin embargo, los planteamientos que el filósofo realizó cuentan con una importante originalidad.
La dualidad de la vida y muerte dentro de la cultura nacional escapa a los cánones lógicos y por ello la importancia de vivir bajo el arropo que otorga la morirencia. El mexicano coexiste en su misma muerte. Acto que no tiene sentido para otras culturas, pero que en México adquiere forma. Los temas populares que ayudan a recrear un imaginario nacional no pueden desarrollarse sin tomar en cuenta las implicaciones económicas que lo rodean y ahí reposa la originalidad de Jorge Carrión.
No es posible plantearse la existencia de categorías filosóficas nacionales, si no se ponen a la vista condiciones históricas que enmarquen la valía del factor mercantil en una sociedad. Es a partir de la configuración del mexicano popular bajo el arropo de estos criterios, que se recrea una pauta identitaria más sólida para nuestra cultura. La pobreza mantiene al mexicano en un vivir sin miedo, pues no se puede perder lo que uno nunca ha tenido. Hace 70 años que Carrión escribe sus conjeturas respecto a la vida y la muerte, pero sus reflexiones resuenan en tiempos contemporáneos. El COVID-19 trajo consigo mortandad y dolor al pueblo mexicano. Aún así, los sectores más endebles de la población tienen que salir a buscar el pan de cada día. ¿No tienen miedo de morir? La pobreza mantiene a los mexicanos heridos de muerte, entonces, ¿qué se puede perder cuando uno ya no tiene nada?
[1] Cfr., Josefina Morales, “Jorge Carrión. Un periodista político, un intelectual comprometido”, ¡Siempre! Presencia de México, (México), 21 de abril del 2015, http://www.siempre.mx/2012/04/jorge-carrion-un-periodista-politico-un-intelectual-comprometido/.
[2] Rubén Matías García, “¿Quién era Jorge Carrión?”, ¡Siempre! Presencia de México, (México), 11 de marzo del 2014, http://www.siempre.mx/2014/03/quien-era-jorge-carrion/.
[3] Cfr., Josefina Morales, op. cit., http://www.siempre.mx/2012/04/jorge-carrion-un-periodista-politico-un-intelectual-comprometido/.
[4] Id.
[5] Jorge Carrión, La vida y la muerte en los mexicanos, p. 5.
[6] Jorge Carrión, Mito y magia del mexicano y un ensayo de autocrítica, p. 83.
[7] Ibid., p. 84.
[8] Ibid., p. 85.
[9] Ibid., pp. 86-87.
[10] Ibid., p. 87.
[11] Cfr., Ibid., pp. 87-88.
[12] Jorge Carrión, La vida y la muerte en los mexicanos, p. 6.
[13] Jorge Carrión, Mito y magia del mexicano y un ensayo de autocrítica, p. 93.
[14] Ibid., pp. 93-94.
[15] Jorge Carrión, La vida y la muerte en los mexicanos, p. 6.
[16] Ibid., p. 8.
[17] Id.
[18] Id.
[19] Id.
[20] Id.
Bibliografía
Carrión, Jorge, Mito y magia del mexicano y un ensayo de autocrítica, Editorial Nuestro Tiempo, S.A., México, 1975.
Carrión, Jorge. “La vida y la muerte en los mexicanos”. Artes de México, enero y febrero de 1954. N. 2, https://www.jstor.org/stable/24466669. (consultado el 7 de abril del 2021).
Matías García, Rubén. 2014. ¿Quién era Jorge Carrión?. ¡Siempre! Presencia de México, 11 de marzo del 2014.
Morales, Josefina. 2015. Jorge Carrión. Un periodista político, un intelectual comprometido. ¡Siempre! Presencia de México, 21 de abril del 2015.
Imagen de portada: Enrique Rivera
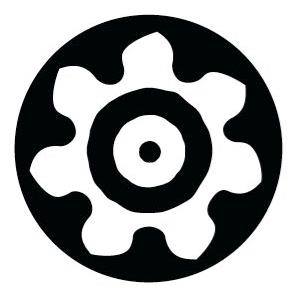






Déjanos un comentario