La tristeza que produce el recuerdo de un viejo amor es inevitable, sobre todo si la ruptura es reciente o si todavía se tiene contacto con la pareja que ya no es nuestra. Pero añadida a tal tristeza está la decepción que puede generarse por muchas cosas, entre ellas, la de ser común a aquel ex amor, en otras palabras, ser ordinario, ser nadie en la multitud de amoríos. Apenas me pasó tal decepción.
Desde luego, tengo comunicación con mi antigua novia. De vez en cuando nos enviamos mensaje y generalmente soy yo quien trata de revivir los momentos cordiales. Pero siempre hay un tajante rechazo que, como un callo que hace indolora la piel, ya no me entristece. Sin embargo, mi corazón se torció cuando me percaté de lo poco especial que soy para mi anterior compañera.
En uno de nuestros mensajes le recordé esa canción con la que me empecé a enamorar de ella. Canción muy significativa para mí porque al iniciar el coqueteo se quedó grabada en mi pensamiento. “Lluvia” del puertorriqueño Eddie Santiago -esa salsa que hace mover el cuerpo- sonaba en mi cabeza al desear a aquella mujer que comenzaba a gustarme. Aunque, pensándolo bien, la homonimia entre el título de la pieza y el nombre de mi antigua querida era todo el vínculo, porque la letra no habla precisamente de la aurora del romance sino del ocaso.
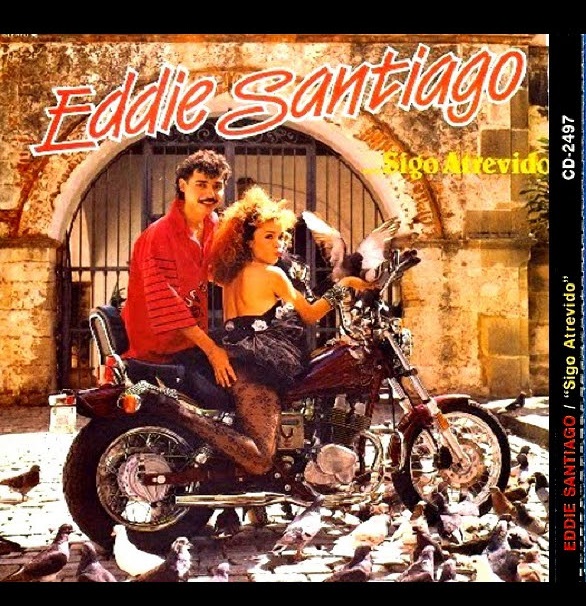
Cuando inició el cortejo con mi respectiva pareja, además del espoleo de la flecha del serafín, el ritmo de la salsa y oír esa parte: “como la lluvia”, inmediatamente me hacían anhelarla. Sentía ese arrebato de la locura del amor, de ser feliz con ella, de imaginarme un futuro que atizaba “mi ardiente deseo y mi piel”. Demás está decir: ¡todavía cuando escucho la voz de Eddie añoro a la mujer de nombre pluvial! Y esa añoranza apenas se convirtió en decepción, como dije, cuando le confesé a mi exnovia que siempre la recuerdo al escuchar aquella música. Tal confesión no fue más que un impulso con resultado desgarrador. Contrario a lo que supuse, que me contaría con cual pieza musical me recuerda, dijo que todo el mundo se lo mencionaba.
Esa decepción vino acompañada de formar parte de un lugar común. De ser, sin más, cualquiera entre “todo el mundo”: sin ser excepcional, sin ser especial. Por supuesto, como todos, no me gusta estar en el grupo de lo ordinario. Menos si se trata por un bien que atesoro en el baúl de mis recuerdos. De cualquier manera, saberme trivial hizo que reflexionara acerca del amor, específicamente sobre el que tuve con mi anterior amada, e igualmente lo hice sobre la razón de nuestra ruptura.
Lo primero que pensé fue que en el amor uno empieza a ser extraordinario, es decir, quienes son cotidianos, anodinos, comunes, se vuelven inusuales, exclusivos, increíbles. Y es el carácter único, de ser para mí, de ser significativo, lo que hace querer a nuestros compañeros. Como dice José Ortega y Gasset “nos hallamos más adelantados sobre la fila de los otros, la de los indiferentes”.
Contrario a esto -fue lo segundo que pensé- regresar a esa fila, el perder esa distinción, volverse común y corriente es el camino al rompimiento y, desde luego, al olvido. El regreso a la indistinción puede ser por varias razones. En esa comunidad de dos puede que no haya correspondencia entre ambos, puede que no haya realmente un sentimiento mutuo; también es posible sentirse alejado de la relación e igualmente uno puede ser egoísta y estar tan ensimismado que, a pesar de tener una buena pareja, casi ideal, la despreciemos.
Creo haber cometido este último pecado porque -aún recuerdo que ella lo dijo- nunca era suficiente para mí. Tal insuficiencia era, en realidad, una insatisfacción causada porque buscaba mi placer hasta llegar al tedio. En ese actuar egoísta donde procuraba únicamente mi gozo desatendía el amor de mi antigua pareja. Eso no significaba que no la quisiera. Simplemente estaba tan ensimismado que su amor no me complacía, lo cual es algo triste porque el fundamento de nuestra relación lo ignoraba. Sin embargo, no me estoy flagelando por este defecto que al final fue una causa de nuestra separación. Era consciente de que podría suceder, aunque mi faceta egoísta me daba la sensación de que nunca nuestros caminos tomarían direcciones distintas.
La proclividad a mí mismo me cegaba ante la fidelidad que ella tenía hacia nuestro amor. Y no la correspondía del todo porque tendía a la lujuria, que igual terminaba en un aburrimiento mortal, l’ennui de mi vida. Independientemente de los demás defectos que yo tuviera -al igual que ella tenía los suyos- la infidelidad era algo que le fastidiaba. En cambio, la fidelidad me fastidiaba a mí. La veía como una sofocante libertad más que como una virtud prometedora porque tenía que dejar de lado esa búsqueda del placer propio. Creo que esta condición la describe mejor las siguientes palabras de un escritor jorobado:
Las jóvenes no me placen. Su belleza pasa como un sueño y como el día de ayer una vez transcurrido. Su fidelidad…, ah, ¡qué diremos de su fidelidad! Una de dos: o son infieles, y entonces ya no quiero saber nada; o son fieles. Si yo encontrase una de éstas, tendría todas mis complacencias en cuanto que era una rareza, pero no me agradaría en el sentido de un tiempo tan largo con ella. Porque, o era constantemente fiel, y entonces yo sería sin duda una víctima de mi propio celo experimental al tener que aguantarla, o llegaba el momento en que dejaba de ser fiel, y entonces me encontraría con la vieja historia. (Kierkegaard, O lo uno o lo otro)
La cita puede ser una analogía de mi situación y egoísmo. Pues sí, tenía una posición privilegiada al tener la fidelidad incondicional de mi antigua amada, pero la misma posición me volvía víctima del tedio y, ciertamente, para ella tal estado se tornaba en una molestia porque no preservaba la lealtad que me tenía. Por otra parte, mi egocentrismo radicaba -más allá de buscar el placer con otras- en desconocer que, así como yo aguantaba esa fidelidad, ella tenía que hacer lo mismo. Tal vez no era el único que veía la relación como el lugar común de “hermosa jaula”. Es seguro que ella también lo pensara así porque las posibilidades que surgieron para cada uno ensancharon el horizonte, el cual, generalmente, se torna angosto cuando se tiene pareja.
En efecto, cuando la conocí ella estaba en una relación que le cortaba la respiración y la alejaba de desarrollar todas sus posibilidades. Por mi parte, me encontraba en una posición precaria y algunas oportunidades de una mejora se habían cerrado. En fin, nos conocimos cuando realizamos una especialidad en literatura mexicana: fue algo que nos transformó. En el curso de la especialidad nuestro amor creció al igual que nuestras perspectivas. Al terminar, ella, además de liberarse del sofocante vínculo de su expareja, había entrado a dos maestrías; yo logré entrar a un doctorado. Cada uno se había potenciado profesionalmente. Por ello mismo nuestra relación se vino a pique al atravesar este umbral. Ninguno estaba dispuesto a permanecer atado al amor. Ella no toleró más mis infidelidades y yo dejé de prestarle atención. Empezamos a recorrer el camino hacia la indiferencia.
¿Qué permanece después del monumental amor que nos tuvimos? Sólo ruinas: las que visita con nostalgia un turista del pasado, las que mantienen vivo el recuerdo, pero que a uno lo dejan con hambre de más porque no es posible saciarla. Porque ahora sólo es el pasado lo que permanece y uno se queda con las huellas. Y la indiferencia es el polvo acumulado en esas ruinas, polvo que las hace perder su lucidez, las vuelve difusas. Esas ruinas en ocasiones las visito y trato de limpiarlas porque son, a fin de cuentas, alimento de estas palabras.
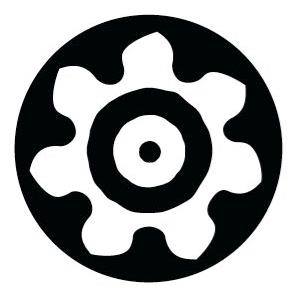






Déjanos un comentario